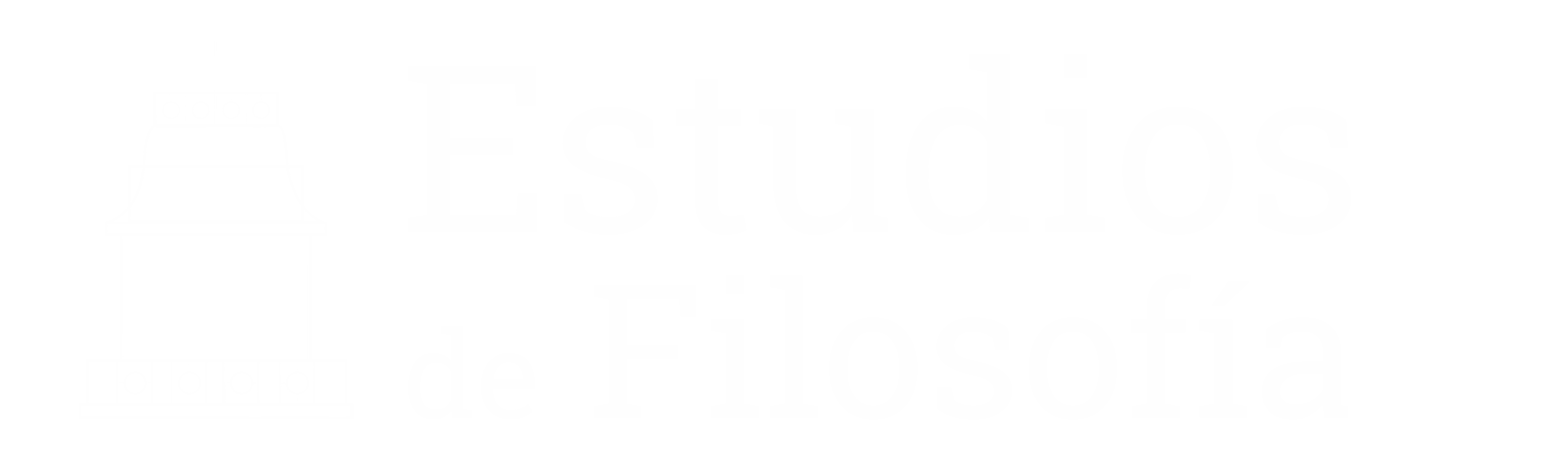Acordar la paz en Colombia o la cosa misma de la filosofía
DOI:
https://doi.org/10.17533/udea.ef.n57a03Palabras clave:
Derrida, Acuerdo de paz, Schmitt, deconstrucción, enemigo, conflicto interno, re-evoluciónResumen
Descargas
Citas
Baudrillard, J. (2008). El pacto de lucidez o la inteligencia del Mal (Irene Ago, Trad.). Buenos Aires: Amorrortu.
Deleuze, G. y Guattari, F. (1993). ¿Qué es la filosofía? (Thomas Kauf, Trad.). Barcelona: Anagrama.
Deleuze, G. y Guattari, F. (1985). El Anti-Edipo (Francisco Monge, Trad.). Barcelona: Paidós.
Derrida, J. (1995). Espectros de Marx (J. M. Alarcón & C. de Peretti, Trad.). Madrid: Trotta.
Derrida, J. (1998). Políticas de la amistad (P. Peñalver & P. Vidarte, Trad.). Madrid: Trotta.
Derrida, J. (1989). Violencia y metafísica. En P. Peñalver (Trad.). La escritura y la diferencia (pp. 107-211). Barcelona: Anthropos.
Derrida, J. (2002). Política y perdón. En Adolfo Chaparro (Ed.), Cultura política y perdón (pp. 19-37). Bogotá: Editorial Universidad del Rosario.
Esposito, R. (2012). Diez pensamientos acerca de la política. México D.F.: Fondo de Cultura Económica.
Esposito, R. (2006). Bíos: Biopolítica y filosofía. Buenos Aires: Amorrortu.
Ferry, J. M. (2001). Ética de la reconstrucción (D. M. Muñoz González, Trad.). Bogotá: Universidad Nacional, Embajada de Francia, Siglo del Hombre.
Habermas, J. (2001). Israel o Atenas. Ensayos sobre religión, teología y racionalidad (Eduardo Mendieta, Ed.). Madrid: Trotta.
Mejía, O. (2003). El origen constituyente de la crisis política en Colombia: la filosofía política y las falacias de la constitución. En A. Mason y L. J. Orjuela (Eds.), La crisis política colombiana. Más que un conflicto armado y un proceso de paz. Bogotá: Universidad de los Andes, Fundación Alejandro Ángel Escobar.
Levinas, E. (1977). Totalidad e infinito (Miguel García-Baró,Trad.). Salamanca: Sígueme.
Lyotard, J.–F. (1988). La diferencia (Alberto L. Bixio, Trad.). Barcelona, Gedisa.
Rawls, J. (1979). Teoría de la Justicia (María Dolores González,Trad.). México: Fondo de Cultura Económica.
Rawls, J. (1995). Liberalismo político (Sergio R. Madero, Trad.). México: Fondo de Cultura Económica.
Schmitt, C. (2013). Teoría del partisano. Acotación del concepto de lo político (Anima Schmitt de Otero, Trad.). Madrid: Trotta.
Schmitt, C. (2001). El concepto de lo político. En Héctor Orestes Aguilar (Ed.). Carl Schmitt, teólogo de la política (pp. 167–223). México: Fondo de Cultura Económica.
Žižek, S. (2015). Menos que nada. Hegel y la sombra del materialismo dialéctico (Antonio J. Antón Fernández, Trad.). Madrid: Akal.
Publicado
Cómo citar
Número
Sección
Categorías
Licencia
Derechos de autor 2018 Adolfo Chaparro Amaya

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0.
Los autores que publican en Estudios de Filosofía acuerdan los siguientes términos:
1. El Autor retiene el copyright del "Artículo", por el cual se entiende todos los objetos digitales que pueden resultar de la subsiguiente publicación o distribución electrónica.
2. En conformidad con los términos de este acuerdo, el autor garantizará a Estudios de Filosofía como Editor el derecho de la primera publicación del artículo.
3. El Autor le concederá al Editor un derecho perpetuo y no-exclusivo, así como una licencia de la misma clase, de publicar, archivar y hacer accesible el Artículo parcial o totalmente en todos los medios conocidos o por conocerse, derecho y licencia que se conocen como Creative Commons License Deed. Atribución-No Comercial- Compartir igual CC BY-NC-SA o su equivalente que para efectos de eliminar toda duda, le permite a otros copiar, distribuir, y transmitir el Artículo bajo las siguientes condiciones: (a) Atribución: Se deben reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el Autor a Estudios de Filosofía, pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o que apoyan el uso que hace de su obra. (b) No Comercial: No se puede utilizar el Artículo para fines comerciales.
4. El Autor puede realizar otros acuerdos contractuales no comerciales para la distribución no exclusiva de la versión publicada del Artículo (v. gr. ponerlo en un repositorio institucional o publicarlo en un libro) con la condición de que haga el debido reconocimiento de su publicación original en Estudios de Filosofía.
5. A los Autores se les permite y Estudios de Filosofía promueve publicar en línea (online) la versión pre-impresa del Artículo en repositorios institucionales o en sus páginas web, antes y durante la publicación, por cuanto que puede producir intercambios académicos productivos, así como una mayor citación del Artículo publicado (ver The Effect of Open Access). Dicha publicación durante el proceso de producción y en la publicación del Artículo se espera que se actualice al momento de salir la versión final, incluyendo una referencia a la URL de Estudios de Filosofía.