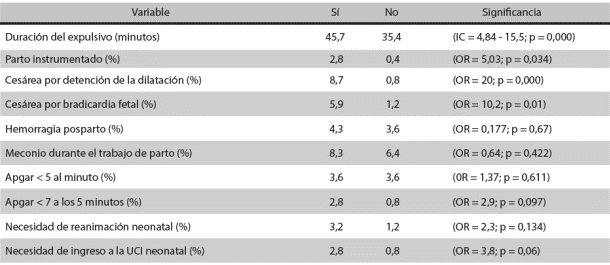Resultados obstétricos y perinatales en pacientes con o sin analgesia obstétrica durante el trabajo de parto
DOI:
https://doi.org/10.17533/udea.iatreia.v29n3a01Palabras clave:
analgesia epidural, dolor, trabajo de parto, Unidades de Cuidado Intensivo NeonatalResumen
Objetivo: describir y comparar los resultados obstétricos y perinatales en las pacientes que recibieron analgesia obstétrica durante el trabajo de parto con los de quienes no la recibieron y determinar si dicha analgesia se asocia a resultados maternos o perinatales adversos.
Metodología: estudio descriptivo, comparativo, retrospectivo de 502 pacientes sanas y con embarazo normal de las cuales 250 recibieron analgesia, atendidas entre enero y noviembre del 2014. Los grupos se compararon en cuanto a resultados maternos y perinatales.
Resultados: predominaron las madres jóvenes, solteras y nulíparas; el parto fue vaginal en 86 % de los casos y por cesárea en 14 %. La analgesia obstétrica se asoció a mayor duración del segundo período del parto, parto instrumentado y cesárea por detención de la dilatación y por bradicardia fetal; sin embargo, no se relacionó con mayor incidencia de hemorragia posparto ni con resultados perinatales adversos como líquido amniótico teñido de meconio, Apgar menor de 5 al minuto o de 7 a los 5 minutos, necesidad de reanimación neonatal o de admisión a la UCI neonatal.
Conclusión: la analgesia obstétrica aumenta la duración del expulsivo y puede elevar la tasa de cesáreas y de parto instrumentado; sin embargo, no se asocia a resultados maternos o perinatales adversos, por lo que su uso está justificado en el trabajo de parto.
Descargas
Citas
(1.) Chatrath V, Khetarpal R, Sharma S, Kumari P, Sudha, Bali K. Fentanyl versus tramadol with levobupivacaine for combined spinal-epidural analgesia in labor. Saudi J Anaesth. 2015 Jul-Sep;9(3):263-7. DOI 10.4103/1658-354X.154700.
(2.) ACOG Committee Opinion #295: pain relief during labor. Obstet Gynecol. 2004 Jul;104(1):213.
(3.) Hiltunen P, Raudaskoski T, Ebeling H, Moilanen I. Does pain relief during delivery decrease the risk of postnatal depression? Acta Obstet Gynecol Scand. 2004 Mar;83(3):257-61.
(4.) Soet JE, Brack GA, DiIorio C. Prevalence and predictors of women’s experience of psychological trauma during childbirth. Birth. 2003 Mar;30(1):36-46.
(5.) Eidelman AI, Hoffmann NW, Kaitz M. Cognitive deficits in women after childbirth. Obstet Gynecol. 1993 May;81(5 ( Pt 1)):764-7.
(6.) Seyb ST, Berka RJ, Socol ML, Dooley SL. Risk of cesarean delivery with elective induction of labor at term in nulliparous women. Obstet Gynecol. 1999 Oct;94(4):600-7.
(7.) Anim-Somuah M, Smyth R, Howell C. Epidural versus non-epidural or no analgesia in labour. Cochrane Database Syst Rev. 2005 Oct;(4):CD000331. Review. Update in: Cochrane Database Syst Rev. 2011; 12):CD000331.
(8.) Liu EHC, Sia ATH. Rates of caesarean section and instrumental vaginal delivery in nulliparous women after low concentration epidural infusions or opioid analgesia: systematic review. BMJ. 2004;328:1410-5. DOI 10.1136/bmj.38097.590810.7C.
(9.) Halpern SH, Muir H, Breen TW, Campbell DC, Barrett J, Liston R, et al. A multicenter randomized controlled trial comparing patient-controlled epidural with intravenous analgesia for pain relief in labor. Anesth Analg. 2004 Nov;99(5):1532-8.
(10.) Nielsen PE, Erickson JR, Abouleish EI, Perriatt S, Sheppard C. Fetal heart rate changes after intrathecal sufentanil or epidural bupivacaine for labor analgesia: incidence and clinical significance. Anesth Analg. 1996 Oct;83(4):742-6.
(11.) Ruppen W, Derry S, McQuay H, Moore RA. Incidence of epidural hematoma, infection, and neurologic injury in obstetric patients with epidural analgesia/anesthesia. Anesthesiology. 2006 Aug;105(2):394-9.
(12.) Kamath BD, Todd JK, Glazner JE, Lezotte D, Lynch AM. Neonatal outcomes after elective cesarean delivery. Obstet Gynecol. 2009 Jun;113(6):1231-8. DOI 10.1097/AOG.0b013e3181a66d57.
(13.) DANE Colombia [Internet]. Bogotá: Gobierno de Colombia; 2014 [consultado 2015 Jun 12]. Nacimientos 2014-Preliminar: Cifras con corte a 31 de enero de 2015. Cuadro 4. Nacimientos por tipo de parto según departamento de ocurrencia y sitio del parto. Disponible en: http://www.dane.gov.co/index.php/esp/component/content/article/118demograficas/estadisticas-vitales/5414-nac-2014
(14.) Clinical Management Guidelines for Obstetrician-Gynecologist. ACOG practice bulletin, clinical management guidelines for obstetrician-gynecologists. Obstet Gynecol. 2003 Dec; (49):1445-54.
(15.) Hansen SL, Clark SL, Foster JC. Active pushing versus passive fetal descent in the second stage of labor: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol. 2002 Jan;99(1):29-34.
(16.) Anim-Somuah M, Smyth R, Howell C. [Analgesia epidural versus no epidural o ninguna analgesia para el trabajo de parto] Cochrane [Internet]. 2008;(2). Inglés. Disponible en: http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocumentForPrint.asp?DocumentID=CD000331
(17.) Aceituno L, Sánchez-Barroso MT, Segura MH, Ruiz-Martínez E, Perales S, González-Acosta V, et al. Influencia de la analgesia epidural en el parto. Clín Investig Ginecol Obstet. 2010 Jan-Feb;37(1):27-31. DOI 10.1016/j.gine.2009.02.007.
(18.) Lieberman E, O’donoghue C. Unintended effects of epidural analgesia during labor: a systematic review. Am J Obstet Gynecol. 2002 May;186(5 Suppl Nature):S31-68.
(19.) Leighton BL, Halpern SH. The effects of epidural analgesia on labor, maternal, and neonatal outcomes: a systematic review. Am J Obstet Gynecol. 2002 May;186(5 Suppl Nature):S69-77.
(20.) Garriguet J, Ruiz J, Lacal J, Gomariz MJ, Molleja P, Rodríguez MI, et al. Correlación de la analgesia epidural en el aumento de la tasa de cesáreas. Clin Invest Gin Obst. 2006 Feb;33(1):12-4. DOI 10.1016/S0210-573X(06)74075-8.
Publicado
Cómo citar
Número
Sección
Licencia
Derechos de autor 2016 Iatreia

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0.
Los artículos publicados en la revista están disponibles para ser utilizados bajo la licencia Creative Commons, específicamente son de Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Los trabajos enviados deben ser inéditos y suministrados exclusivamente a la Revista; se exige al autor que envía sus contribuciones presentar los formatos: presentación de artículo y responsabilidad de autoría completamente diligenciados.